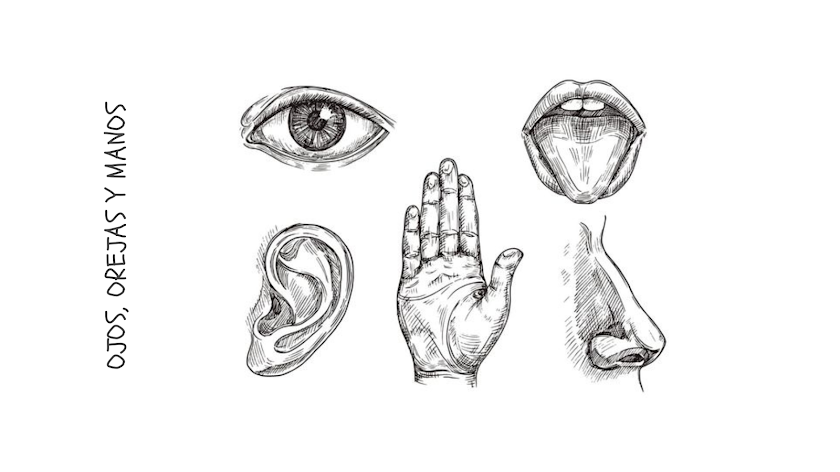Cada vez que hace frío y me pega el sol me acuerdo de los inviernos en el campito. Ya no quedaba nadie a la siesta, no había gente, no había fiesta. Recostada en la hamaca de lona, un poco sucia, me dejaba caer. El viento me rallaba los poros mientras me hundía envuelta en ese repollo de fibras y mugre. Pensaba poco pero pensaba. Pensaba que estaban todos locos. Fue en una de esas sesiones de sueño al sol que caí en la cuenta: mi cuerpo era una deuda. No podía dormir de más: esa misma tarde había consultorio. Había balanza, había entrevista, había juicio. Pensarme en un bar comiendo proteína con angustia post consulta me erizaba las tripas. Pero faltaban horas todavía, y el sol me regalaba un momento más, de esos que te acordás después cuando crecés y te sacás de encima los colores que solían habitar tu cuerpo. Entonces quise apagar mi cabeza un rato.
Miré al sol con ojos cerrados pero con la firmeza de quien espera una respuesta. "Voy a pensar en la luz, no más, a ver si me distrae." Funcionó unos minutos. Mi respiración se aquietó sin que pudiera darme cuenta. Mis venas se apaciguaron como una pileta sin niños. Mi piel se entibió y con ella se soltaron mis hombros. El silencio era una ofrenda insoportable, porque detrás de ese silencio aparecían gritos. Se iban yuxtaponiendo como capas de sonido lejano y cada vez se acercaban más a mí. Gritos de anoche, gritos de la semana pasada, gritos de risa, gritos de alcohol, gritos de miedo, gritos de desacuerdo, gritos imperativos, gritos de auxilio, gritos de otros y ningún grito mío. Nunca un grito mío. Busco en mi propio hilo narrativo algún origen, algún indicio de gritos y sólo me encuentro con una pregunta. ¿Dónde se fueron mis gritos?